 La apertura de nuevas vías de democratización de la vida pública,
como son las leyes de participación ciudadana, que no solo regulen sino
contengan garantías para el desarrollo de mecanismos de democracia
directa, que empoderen a la sociedad civil, debe ser una estrategia de
actuación inminente, frente al descrédito y al cuestionamiento de la
legitimidad de las instituciones.
La apertura de nuevas vías de democratización de la vida pública,
como son las leyes de participación ciudadana, que no solo regulen sino
contengan garantías para el desarrollo de mecanismos de democracia
directa, que empoderen a la sociedad civil, debe ser una estrategia de
actuación inminente, frente al descrédito y al cuestionamiento de la
legitimidad de las instituciones. Todas las democracias operativas del mundo, tienen instrumentos de
participación política, que trascienden el escenario meramente
electoral. La obligatoriedad de los poderes públicos de cubrir esta zona
desértica, estableciendo nuevos estándares de acceso a la incompleta
democracia, debe ser exigente y diseñado de tal manera que no discrimine
a los que menos poder tienen.
Todas las democracias operativas del mundo, tienen instrumentos de
participación política, que trascienden el escenario meramente
electoral. La obligatoriedad de los poderes públicos de cubrir esta zona
desértica, estableciendo nuevos estándares de acceso a la incompleta
democracia, debe ser exigente y diseñado de tal manera que no discrimine
a los que menos poder tienen. .jpg) Afianzar la democracia pasa indispensablemente por dar la palabra a
la sociedad civil, sobre todo por las posibilidades de volver visibles a
los invisibles.
Afianzar la democracia pasa indispensablemente por dar la palabra a
la sociedad civil, sobre todo por las posibilidades de volver visibles a
los invisibles.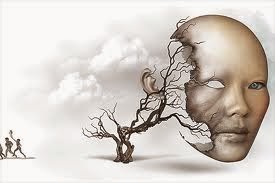 Los problemas de la democracia se resuelven con más
democracia, ya que el derecho de participación no está protegido, hay
que articular una participación ciudadana multidimensional transformando
los electores en ciudadanía, e iniciado un proceso de refundación
social, de modo sostenido.
Los problemas de la democracia se resuelven con más
democracia, ya que el derecho de participación no está protegido, hay
que articular una participación ciudadana multidimensional transformando
los electores en ciudadanía, e iniciado un proceso de refundación
social, de modo sostenido.Las leyes de participación ciudadana, son una de las vigas más sólidas para la ampliación social de los procesos de consolidación de las democracias, en la medida que se construye la arquitectura para el dialogo entre la sociedad y el Estado.
 Hay participación cívica o no hay democracia completa, pero el debate
sería tramposo si volviéramos a reeditar la polémica de la década de los
sesenta en los países escandinavos, entre una vía meramente
reivindicativa, u otra legitimadora del parlamentarismo, ya que el
binomio representación y participación, forman un matrimonio indisoluble
en el ágora de la democracia.
Hay participación cívica o no hay democracia completa, pero el debate
sería tramposo si volviéramos a reeditar la polémica de la década de los
sesenta en los países escandinavos, entre una vía meramente
reivindicativa, u otra legitimadora del parlamentarismo, ya que el
binomio representación y participación, forman un matrimonio indisoluble
en el ágora de la democracia. Este tiempo convulso necesita inexorablemente que la sociedad civil
comparta responsabilidades, en la toma de decisiones. La participación
es una oportunidad para involucrar a la ciudadanía en la gestión de los
asuntos públicos, acredita una Gobernanza más democrática, es una
herramienta para el trabajo común entre las Instituciones y la sociedad
civil, es una inversión y un reto ineludible a los desafíos locales y
supra locales del siglo XXI.
Este tiempo convulso necesita inexorablemente que la sociedad civil
comparta responsabilidades, en la toma de decisiones. La participación
es una oportunidad para involucrar a la ciudadanía en la gestión de los
asuntos públicos, acredita una Gobernanza más democrática, es una
herramienta para el trabajo común entre las Instituciones y la sociedad
civil, es una inversión y un reto ineludible a los desafíos locales y
supra locales del siglo XXI.Kechu Aramburu.
 Publicado en el Correo de Andalucia.
Publicado en el Correo de Andalucia.El 26 de Abril del 2014








